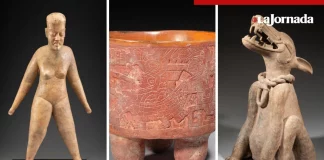En Yucatán, el mucbipollo no solo se cocina: se honra. Este tamal horneado bajo tierra simboliza el diálogo entre los vivos y los muertos durante el Hanal Pixán, la celebración maya del Día de Muertos.
Cuando llega el otoño y el viento norte comienza a enfriar la península, Yucatán huele a humo, a maíz y a hojas de plátano quemadas. Es la señal de que los hornos subterráneos, llamados pib, están encendidos. Bajo la tierra se cuece uno de los alimentos más sagrados del calendario maya: el mucbipollo, un tamal gigante que, más que alimentar, se ofrece.
Su nombre proviene del verbo maya muk, “enterrar”, y de pi’, “envolver”, de modo que el término significa literalmente “pollo enterrado”. El mucbipollo tiene la consistencia firme del maíz y el aroma profundo del fuego. Es un platillo que resume la cosmovisión de un pueblo que aprendió a cocinar con los cuatro elementos: la tierra, el agua, el fuego y el aire.
Un origen que se hunde en el tiempo
Antes de la llegada de los españoles, los mayas cocinaban sus alimentos en hoyos cavados en la tierra como parte de los rituales agrícolas y funerarios. Era una forma de devolverle a la tierra lo que ella misma daba. En aquellos primeros pib, se preparaban tamales hechos con masa de maíz y carne de venado, guajolote o pecarí, cubiertos por hojas y cocidos al vapor con piedras calientes.

Con la conquista llegaron nuevos ingredientes: el pollo, el cerdo y las especias traídas de ultramar. El sincretismo transformó el antiguo tamal ritual en un platillo mestizo, pero su sentido espiritual permaneció intacto. Enterrar el mucbipollo sigue siendo un gesto de respeto hacia los ancestros, un acto de comunión con la tierra.
Hanal Pixán: el banquete de las almas
En Yucatán, el Día de Muertos se llama Hanal Pixán, “comida de las ánimas”. Se celebra entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre y tiene su propio calendario simbólico: el primer día es para los niños difuntos, el segundo para los adultos y el tercero para las almas solitarias. En cada hogar se monta un altar con flores, velas, fotografías, frutas y platillos que los difuntos amaban en vida.
El centro de esa ofrenda es, casi siempre, el mucbipollo.
La preparación empieza al amanecer. Las familias muelen el maíz, preparan el recado rojo con achiote, ajo, comino y orégano, desmenuzan el pollo y encienden el pib. El proceso involucra a todos: las abuelas que enseñan, los niños que miran, los hombres que cavan el horno. Cocinar bajo tierra se convierte en un acto colectivo que fortalece los lazos de la comunidad.
Mientras el tamal se hornea, la tierra exhala humo, el aire se llena de un aroma que mezcla maíz y ceniza. Cuando finalmente se abre el horno, las hojas ennegrecidas guardan el corazón rojo del mucbipollo, que se comparte entre vivos y muertos.

Un sabor que pertenece a la memoria
El mucbipollo no se parece a ningún otro tamal. Tiene una masa más espesa, un sabor ahumado y una textura que recuerda al pan firme y húmedo. En su interior guarda capas de carne, jitomate, cebolla morada y chile dulce, todo teñido por el achiote. Se envuelve con hojas de plátano pasadas por el fuego y se hornea durante horas. Al partirlo, se libera un aroma profundo, terroso y a la vez dulce: el perfume de la tierra cocida.
En algunos pueblos se acompaña con atole nuevo o café recién colado. En otros, se come con chile habanero molido y jugo de limón. Pero más allá de la receta, lo que se comparte es el gesto: el de ofrecer lo mejor del maíz, símbolo de la vida, a quienes ya partieron.
Fuente: eleconomista