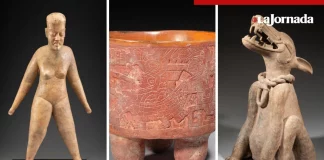El problema no es sólo la desigualdad como tal, sino nuestra disposición a admitirla.
Durante décadas se ha hablado de la desigualdad como si fuera un defecto del sistema, un error que se podría corregir con más empatía o mejores políticas públicas. Pero el sociólogo francés François Dubet, en Por qué preferimos la desigualdad(Siglo XXI, 2015), plantea algo más incómodo: que la desigualdad no sólo se sufre, sino que también se elige. No porque sus víctimas la merezcan, sino porque las sociedades la aceptan, la justifican y la normalizan. La desigualdad, en ese sentido, es menos un escándalo moral que una silenciosa preferencia colectiva.
El argumento es tan sencillo que desarma. La promesa igualitaria se erige sobre la existencia de solidaridades —de sentimientos fraternos entre las personas— que no podemos dar por sentados. Lo paradójico, observa Dubet, es que esos sentimientos no han desaparecido: persisten en los gestos inmediatos, en las redes familiares, en la ayuda espontánea ante desastres o tragedias. Sin embargo, fuera de esos ámbitos tan restringidos, las solidaridades se han diluido no sólo en las aguas heladas del cálculo egoísta, como diría Marx, sino de la distancia, la indiferencia y el abandono.
Dubet no niega las causas estructurales de la desigualdad (la financiarización de la economía, la concentración del capital, la precarización del trabajo), pero las interpreta dentro de un marco analítico más amplio. Su tesis es que, aunque militemos sinceramente en la indignación normativa contra la desigualdad, de todos modos la interiorizamos como una práctica cotidiana que no sólo estructura el espacio social, sino que constituye una forma de distinción legítima que refleja esfuerzos o talentos individuales —sobre todo cuando son los “nuestros”—. Siempre habrá alguien o algún grupo de quienes nos parezca “justo” desigualarnos.
Los populismos contemporáneos, en vez de ampliar la fraternidad, buscan refugio en versiones excluyentes de ella, en reacciones que prometen menos desniveles a cambio de más enemigos. De ese modo, construyen complicidad en el rechazo al diferente, en la estigmatización de los que piensan distinto, en la nostalgia de un pasado idealizado. Pero incluso esas derivas expresan, de forma perversa, un deseo de solidaridad que convendría no desdeñar. El problema no es sólo de poder, sino narrativo: mientras seamos incapaces de inventar nuevos relatos que ensanchen en lugar de acotar al “nosotros”, la igualdad seguirá siendo más un recurso retórico de demagogos oportunistas que una aspiración con cuerpo social solidario que la sostenga.
Lo mejor de este ensayo radica en su inversión del enfoque. No basta con enfurecer contra los efectos visibles de la desigualdad; hay que preguntarse por las razones invisibles que constituyen su condición de posibilidad. En ese espejo, el problema no está tanto en “los otros” —los migrantes, los musulmanes, las minorías; los corruptos, los poderosos, los privilegiados—, sino en la pregunta, tan desagradable como pertinente, que muerde: ¿por qué preferimos la desigualdad?
Fuente: Heraldo de México